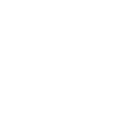Por: Karina Barba
No se trata de puritanismo ni de negar nuestra naturaleza y condición humana, sino de reconocer la grandeza de nuestra sexualidad que une lo natural y lo sobrenatural en su sentido más profundo.
Recorriendo la historia de la humanidad, pasando por momentos de la historia sagrada, el declive de las grandes civilizaciones, las revoluciones liberales, el marxismo, la escuela de Frankfurt y el posmodernismo, se puede reconocer un elemento en común, la perdida de la moral y concretamente, de la moral sexual.
Esta distorsión del sentido natural y trascedente de la unión de un hombre y una mujer, envuelto en un llamativo empaque llamado «revolución» y sobretodo «emancipación femenina», nos tiene hoy en un punto crítico, donde no reconocemos el cuerpo como el signo visible del ser humano y nos parece un gran progreso poner barreras artificiales a la procreación y desechar el orden natural evidente en la unión sexual de un hombre y una mujer.
A este punto no hemos llegado de la noche a la mañana, ha sido un proceso constante y gradual, que ha logrado desfigurar el núcleo de la familia, la vida sexual de los esposos, fundamentada en la vida interior de cada uno de ellos.
La revolución sexual propone el sexo sin amor, sin bebés y sin diferencia sexual; una deshumanización total de lo más profundo del ser humano, es la corrupción de la fuerza más íntima del hombre y la mujer, su capacidad procreadora y su dignidad.
La relaciones humanas parten de allí, de la manera en la cual cada quien comprende y ve su sexualidad, y es mucho más profundo que estar a favor o en contra del aborto, de las uniones homosexuales o de la ideología de género. Se trata de verse a sí mismo y al otro, en todos los aspectos de la vida cotidiana, como un ser humano íntegro y digno, y no como un instrumento manipulable y descartable.
Hoy nuestra civilización atraviesa una verdadera batalla cultural que nos tiene apagando incendios, reaccionando ante los diversos ataques en una agenda que no descansa, pero que al final nos mantiene jugando en territorio contrario con la cancha inclinada a su favor.
Es momento de pensar en un cambio estructural justo en el eje de los cimientos, y tomar la decisión audaz y valiente de mirar nuestro corazón, de examinar la visión propia de la sexualidad y las decisiones personales en torno a ella. Sábenos que la verdad absoluta existe y el orden moral es razonable, es verdaderamente responsable formarnos para no seguir equivocándonos por ignorancia o por comodidad.
La mentalidad anticonceptiva es la almendra del debate, porque en el deber ser de quien es próvida no cabe la anticoncepción. Esta cuestión ética que implica detectar objetivamente ideas que han echado raíz en nuestro corazón, viciando los medios y los fines en torno al sexo, disfrazando de «responsabilidad» los actos más egoístas.
La cultura posmoderna no forma en el amor, para la donación, en la dignidad humana ni en la grandeza de la sexualidad; el cuerpo humano se ve desde dos orillas equivocadas, una de ellas es la que presenta al cuerpo como algo perverso que nos lleva al abismo y que necesita ser reprimido hasta que nos libremos de él y la otra orilla, es esa que muestra el cuerpo como un accesorio que se puede alterar sin ningún límite en esa búsqueda del placer. Estos dos extremos comparten una visión utilitarista del cuerpo, reduciéndolo a un simple objeto. Una visión realista reconoce el cuerpo humano como al propio ser humano, el cual habla de su identidad y de su sentido de vida, es decir, como la dimensión material que permite hacer visible las otras dimensiones de la persona humana que son invisibles. Esta es la antropología adecuada de San Juan Pablo II y su Teología del Cuerpo.
Hemos cedido mucho terreno y es por eso que no tenemos la coherencia necesaria para ser luz, dejemos de hablar de anticoncepción como una forma de cuidarnos, ¿de qué nos estamos cuidando? ¿Cuál es esa amenaza? Un bebé, una vida humana indefensa y frágil.
La ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad nos ha permitido comprender la fertilidad femenina, maravillarnos y asombrarnos de la ley natural evidente, y la grandeza de la mujer como custodia primaria de la vida; ver la fertilidad como un don permite al hombre reverenciar a cada mujer y vivir su masculinidad más pura, en la protección y fidelidad a su esposa e hijos.
Sin duda esta batalla la ganamos si la damos primero en la intimidad de nuestro corazón, es allí donde debemos evaluar nuestros impulsos y rupturas, buscar la virtud y ordenarla hacia el bien; es esa misma batalla entre idealismo y realismo que vemos afuera.
Si lo hacemos de esta manera inductiva, tendrá una repercusión directa en nuestra sexualidad, en la forma en que vemos a los demás y esperar una victoria que se mantenga en el tiempo. Solo así podremos ser soberanos, formar matrimonios fuertes, familias sanas, hijos que apunten alto en el amor, que defiendan la vida y la dignidad humana con convicción, que protejan la libertad y vivan de manera coherente en la sociedad, si lo hacemos ahora cambiaremos la historia, porque no solo somos hijos de esta, también somos sus padres.